 Un precario censo del norte de Corrientes informa que en la última década del siglo XVIII había 58 pobladores (32 españoles y 26 nativos) en torno a un oratorio de San Francisco de Asís, dependiente del curato de San Roque; en ese lugar se fundó, en 1796, el pueblo de Yaguareté-Corá. Dos años después un tal Antonio Ríos, señalado por la tradición como el único maestro de este caserío, tuvo allí un hijo; se apunta este nacimiento en septiembre. Añadimos que quizá haya sido el 9, pues el niño fue bautizado Pedro y el día 9 es marcado por el santoral precisamente como el día del presbítero San Pedro Claver. Ignoramos por completo la primera infancia de Pedro Ríos; a los doce años lo suponemos fascinado por la entrada de las tropas del general Belgrano a su pueblo (26 de noviembre de 1810), e implorando en el atrio que lo enrolasen en ese ejército que estaba de paso rumbo al Paraguay; su padre, el maestro, debió dar el consentimiento. Como sabía leer y escribir fue designado amanuense del comandante Celestino Vidal, que estaba quedándose ciego. En diciembre los hombres cruzaron el Alto Paraná; Pedro sirvió aquí de lazarillo. En tierra guaraní un veterano lo adiestró para que tocase el tambor. El 19 de enero de 1811, durante el asalto al campamento enemigo de Yuquerí, el muchacho ayudó a fortificar unas carretas y también prestó alguna asistencia en el hospital de sangre. En la víspera de Tacuarí, una mujer apenas mayor y que ya había atendido a los soldados de Campichuelo lo ayudó a vencer el inevitable temor que a esa edad se siente por la mancebía; él, confusamente agradecido, durmió aquella noche pensando en el tremendo vuelco de su vida. Al día siguiente (9 de marzo) lo abatió una descarga desde las filas del coronel Manuel Atanasio Cabañas.
Un precario censo del norte de Corrientes informa que en la última década del siglo XVIII había 58 pobladores (32 españoles y 26 nativos) en torno a un oratorio de San Francisco de Asís, dependiente del curato de San Roque; en ese lugar se fundó, en 1796, el pueblo de Yaguareté-Corá. Dos años después un tal Antonio Ríos, señalado por la tradición como el único maestro de este caserío, tuvo allí un hijo; se apunta este nacimiento en septiembre. Añadimos que quizá haya sido el 9, pues el niño fue bautizado Pedro y el día 9 es marcado por el santoral precisamente como el día del presbítero San Pedro Claver. Ignoramos por completo la primera infancia de Pedro Ríos; a los doce años lo suponemos fascinado por la entrada de las tropas del general Belgrano a su pueblo (26 de noviembre de 1810), e implorando en el atrio que lo enrolasen en ese ejército que estaba de paso rumbo al Paraguay; su padre, el maestro, debió dar el consentimiento. Como sabía leer y escribir fue designado amanuense del comandante Celestino Vidal, que estaba quedándose ciego. En diciembre los hombres cruzaron el Alto Paraná; Pedro sirvió aquí de lazarillo. En tierra guaraní un veterano lo adiestró para que tocase el tambor. El 19 de enero de 1811, durante el asalto al campamento enemigo de Yuquerí, el muchacho ayudó a fortificar unas carretas y también prestó alguna asistencia en el hospital de sangre. En la víspera de Tacuarí, una mujer apenas mayor y que ya había atendido a los soldados de Campichuelo lo ayudó a vencer el inevitable temor que a esa edad se siente por la mancebía; él, confusamente agradecido, durmió aquella noche pensando en el tremendo vuelco de su vida. Al día siguiente (9 de marzo) lo abatió una descarga desde las filas del coronel Manuel Atanasio Cabañas. Deducimos que unas semanas después aquella mujer del campamento descubrió con tristeza que estaba encinta; deducimos también que, sin ignorar que su oficio era el de meretriz presintió, o más bien decidió, que de todos los soldados solo aquel muchacho del tambor podía ser el padre de su hijo: habría de bautizarlo, pues, con el apellido del muerto, lo cual le convenía a todo el mundo. Nos basamos para ello en que tres décadas más tarde encontramos ya de vuelta en Corrientes a un Ríos asentado en el registro de chacareros de San Cosme, beneficiado con una tardía donación de tierras a hijos de servidores de la Patria. A partir de aquí todo puede documentarse: para la siguiente generación existía un capitán Ríos en el ejército correntino y un Ríos sacerdote oficiando en Empedrado, ambos de la misma familia; hacia 1890 aparece otro Ríos en la licitación de obras públicas para la gobernación; pocos años más y en el árbol vemos al médico, al ingeniero, a una presidenta de sociedades de beneficencia, a un profesor de lógica.
El turbio origen de la dinastía ya había conseguido olvidarse por completo. Sería redescubierto recién en 1945 por Dalmacio Ríos, estudiante de Letras en la Universidad de Buenos Aires; este pudo remontar su genealogía hasta aquel antiguo latifundista de San Cosme, sin dar con el nombre y el trabajo de su madre, pero comprendiendo por el carácter de algunos documentos (que certificaban los terrenos de la donación) que su padre bien podía haber sido aquel Pedro Ríos, tambor en la campaña del Paraguay.
* * *
Al principio el joven Dalmacio Ríos ocultó su hallazgo incluso ante sus propios parientes, pues temía una objeción que no se sentía capacitado para evadir: el cariz legendario del Tambor. Ni un solo papel de época lo registraba; las primeras fuentes no eran tales, sino un relato edulcorado de Bartolomé Mitre en su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina (1857) y un poema escolar de Rafael Obligado. La tendencia entre los historiadores modernos consistía en silenciar los redobles de Tacuarí, negar al moreno Falucho, omitir a Cabral, etcétera; Ríos no se interpuso en estas cuestiones, pues su carrera era meramente literaria, y durante un tiempo trató de convencerse que eran cosas sin importancia. Hasta que al fin lo venció el orgullo de querer ostentar un antepasado de leyenda. No obstante, solo sacaba a relucirlo ante personas de garantizada ignorancia en la materia; es decir, cuando estaba seguro que su auditorio se impresionaría fácilmente y sin hacer demasiados planteos. Así, fueron enterándose nada más que unos amigos de pocas luces, algún ocasional confidente de café, tal vez una conquista amorosa; ellos aceptaron sin esfuerzo que Ríos era el descendiente de un héroe nebuloso al que apenas conocían por textos de escuela. Más allá de esta vanidad inocente, la vida de Ríos no tenía otras aristas de excentricidad. Estaba entregado con dignidad a sus estudios y en marzo de 1947 su mayor preocupación era iniciar el curso de literatura italiana que en la facultad dictaba el profesor Vidart.
 Despachados con displicencia todos los escritores previos a Dante, la cátedra entera se abismaba en lo más profundo del sistema penal descripto en la primera parte de la Commedia. Vidart explicaba con entusiasmo la Italia del siglo XIV, las disputas entre güelfos y gibelinos, la teología dantesca, la topografía de valle cónico del Infierno y la colocación en él de ciertos nobles florentinos. Ríos asimilaba todo con un interés genuino; se horrorizó de verdad ante el relato del suplicio de Perilo, el artífice ateniense, en su propio toro de bronce. Pero un día tuvo un sobresalto por una frase que dijera el profesor: este aseguraba que el principal problema que había tenido Dante para su difusión en nuestra tierra, había sido la traducción de Mitre. “Es tan mendaz como la historia argentina que nos legó”, agregó, tal vez innecesariamente.
Despachados con displicencia todos los escritores previos a Dante, la cátedra entera se abismaba en lo más profundo del sistema penal descripto en la primera parte de la Commedia. Vidart explicaba con entusiasmo la Italia del siglo XIV, las disputas entre güelfos y gibelinos, la teología dantesca, la topografía de valle cónico del Infierno y la colocación en él de ciertos nobles florentinos. Ríos asimilaba todo con un interés genuino; se horrorizó de verdad ante el relato del suplicio de Perilo, el artífice ateniense, en su propio toro de bronce. Pero un día tuvo un sobresalto por una frase que dijera el profesor: este aseguraba que el principal problema que había tenido Dante para su difusión en nuestra tierra, había sido la traducción de Mitre. “Es tan mendaz como la historia argentina que nos legó”, agregó, tal vez innecesariamente. Al terminar la clase, Ríos buscó a Vidart y le aseguró haber quedado perplejo por ese dictamen. El profesor respondió que solo había sido una cosa dicha al pasar, que no la tomara muy en serio; pero que, si el alumno deseaba, podía ampliarle sus conceptos.
—En verdad que sí, que lo deseo.
Y buscó y encontró una justificación:
—Quiero hacer una comparación entre los traductores al español de la Divina Comedia.
—No dispongo de mucho tiempo, pero lo invito el sábado por la mañana a mi escritorio; lo asesoraré para que pueda comenzar el análisis de este tema. Veremos juntos cuáles traducciones le conviene conseguir.
Ríos ocupó los dos días que faltaban hasta el sábado en buscar la mejor arma para vencer a su profesor en aquello de “las falacias de Mitre”. Dante sería solo la excusa; más le interesaba que Vidart aceptase los relatos de historia nacional, sobre todo los que apuntalaban su apellido.
El sábado Ríos se presentó ante su profesor. Fue recibido en una biblioteca espléndida, colmadas sus estanterías de paño a paño. En un rincón estaba el escritorio. En el centro de la mesa se hallaba el original italiano; a la izquierda, la traducción de Don Juan de la Pezuela, Conde de Cheste; a la derecha, la versión de Mitre. Vidart comenzó su demostración apelando a los primeros tercetos del canto III, donde el poeta lee la inscripción que está sobre la puerta del Infierno.
 —Desde la primera línea ya se comprueba esa preocupación de Mitre por diferenciarse de Pezuela, y digámoslo de una vez: los pertrechos de Mitre son infantiles. Pezuela anota: por mí se va a la ciudad doliente. Puesto así, el endecasílabo es correcto. Pero Mitre desatiende el hiato, teme el diptongo y por precaución introduce una coma: por mí se va, a la ciudad doliente. En el verso siguiente, Pezuela pone una sinalefa: por mí al abismo del tormento fiero. Mitre prefiere repetir su propio juego y cae en una trampa: por mí se va, al eternal tormento. Otra coma sin sentido, a imagen y semejanza de su verso anterior. Y a pesar de ello no se conforma. Pezuela después dice: por mí a vivir con la perdida gente; Mitre, por tercera vez, trae la coma (y aquí sí que ya es totalmente prescindible): por mí se va, tras la maldita gente. Ambos traductores continuarán batiéndose durante unas sílabas más, hasta que por fin Pezuela anuncia: el poder que a todo alcanza, el saber sumo y el amor primero. Mitre, ante esta secuencia de atributos, pierde la cabeza y replica: la divina gobernanza, el primo amor, el alto pensamiento. ¿Podemos justificarlo? Decir que tratándose de un poema italiano es inevitable que se filtren italianismos, puede ser cierto; sin embargo, no alcanza para dispensar eso del “primo amor”. Y aún así, tiene suerte: la frase se entiende fácilmente. Cosa que no ocurre con el próximo verso. Veamos por qué. Allí donde Dante puso dinanzi a me non fuor cose create, Pezuela (acosado por la métrica y la rima) resuelve anotar: antes de yo existir no hubo creanza. “Creanza”, una palabra inadmisible para la Academia, pero que remite al lector, directamente y sin dejarle dudas, a “creación”. Mitre, en cambio, traduce: antes de mí, no hubo jamás crianza. “Crianza” pasaba antiguamente por “criamiento”, que a su vez era arcaísmo de “creación”; Mitre escribe en una época en que ya no hay necesidad de semejante término, pero el general todavía está habilitado y se aprovecha de ello. Desconociendo el recto sentido del original dantesco, luego de leer “no hubo jamás crianza” uno tiende a pensar que no había nodrizas.
—Desde la primera línea ya se comprueba esa preocupación de Mitre por diferenciarse de Pezuela, y digámoslo de una vez: los pertrechos de Mitre son infantiles. Pezuela anota: por mí se va a la ciudad doliente. Puesto así, el endecasílabo es correcto. Pero Mitre desatiende el hiato, teme el diptongo y por precaución introduce una coma: por mí se va, a la ciudad doliente. En el verso siguiente, Pezuela pone una sinalefa: por mí al abismo del tormento fiero. Mitre prefiere repetir su propio juego y cae en una trampa: por mí se va, al eternal tormento. Otra coma sin sentido, a imagen y semejanza de su verso anterior. Y a pesar de ello no se conforma. Pezuela después dice: por mí a vivir con la perdida gente; Mitre, por tercera vez, trae la coma (y aquí sí que ya es totalmente prescindible): por mí se va, tras la maldita gente. Ambos traductores continuarán batiéndose durante unas sílabas más, hasta que por fin Pezuela anuncia: el poder que a todo alcanza, el saber sumo y el amor primero. Mitre, ante esta secuencia de atributos, pierde la cabeza y replica: la divina gobernanza, el primo amor, el alto pensamiento. ¿Podemos justificarlo? Decir que tratándose de un poema italiano es inevitable que se filtren italianismos, puede ser cierto; sin embargo, no alcanza para dispensar eso del “primo amor”. Y aún así, tiene suerte: la frase se entiende fácilmente. Cosa que no ocurre con el próximo verso. Veamos por qué. Allí donde Dante puso dinanzi a me non fuor cose create, Pezuela (acosado por la métrica y la rima) resuelve anotar: antes de yo existir no hubo creanza. “Creanza”, una palabra inadmisible para la Academia, pero que remite al lector, directamente y sin dejarle dudas, a “creación”. Mitre, en cambio, traduce: antes de mí, no hubo jamás crianza. “Crianza” pasaba antiguamente por “criamiento”, que a su vez era arcaísmo de “creación”; Mitre escribe en una época en que ya no hay necesidad de semejante término, pero el general todavía está habilitado y se aprovecha de ello. Desconociendo el recto sentido del original dantesco, luego de leer “no hubo jamás crianza” uno tiende a pensar que no había nodrizas. —Un momento. Usted dice que “creanza” no existe. Pero Pezuela no solo fue miembro de la Real Academia Española, sino que incluso la presidió durante treinta años. ¿Cómo pudo poner una palabra que su propia institución no admite? Mitre escribió “crianza”, que será un arcaísmo y todo lo que usted quiera, ¡pero por lo menos existe!
—Pero lo de Pezuela fue una licencia. Es verdad que “creanza” no existe; sin embargo, ¿no se entiende, acaso, lo que quiso decir? En cambio, Mitre tiene tanto escrúpulo que opta por “crianza”, y con ello nos obliga a ir al diccionario para ver si tiene razón o no. Está bien, la tiene. Pero no me convence. Como no me convence nada de lo escrito por él. ¿Usted puede creer en esas anécdotas de la Historia de San Martín, de la Historia de Belgrano…? Voy a mostrarle la inexactitud de algunos episodios.
Vidart buscó entre una pila de seis o siete libros que estaban sobre el escritorio y separó uno; comenzó a hojearlo con mucha concentración, queriendo dar con una página que tenía en mente.
—Aquí está. Escuche: “La infantería argentina al son del paso de ataque que batía con vigor sobre el parche un niño de doce años, el lazarillo del comandante Celestino Vidal (que apenas veía), pues los niños y los ciegos fueron héroes en aquella jornada…”
Interrumpió su lectura porque alzó la mirada para ver a su alumno: este lo apuntaba con un revólver. Dominó su asombro y no dijo nada, tal vez intuyendo que sería en vano. Pocos segundos después el libro ya estaba sucio con su sangre, y Ríos había reivindicado, en cierta forma, la memoria de su lejano pariente.
© 2012, Héctor Ángel Benedetti
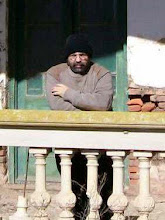
No hay comentarios.:
Publicar un comentario