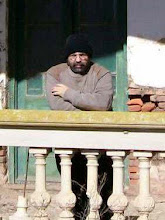Ángel Bassi —compositor de la Guardia Vieja, autor de El Canillita, Pipiolo, Fray Mocho y otros tangos poco visitados— publicó en una oportunidad El Negro Raúl, “séptimo tango criollo para piano” según la calificación de su partitura. Esta obra se halla comprometida con el olvido, opacada por la presencia mucho más poderosa del otro agente: el homenajeado, el propio Negro Raúl. Un personaje típico, víctima de una Buenos Aires que cada tanto se vuelve cruel.
Ángel Bassi —compositor de la Guardia Vieja, autor de El Canillita, Pipiolo, Fray Mocho y otros tangos poco visitados— publicó en una oportunidad El Negro Raúl, “séptimo tango criollo para piano” según la calificación de su partitura. Esta obra se halla comprometida con el olvido, opacada por la presencia mucho más poderosa del otro agente: el homenajeado, el propio Negro Raúl. Un personaje típico, víctima de una Buenos Aires que cada tanto se vuelve cruel.
I.- Reducido en su condición de persona hasta quedar apenas como un charro objeto decorativo, Raúl Grigeras habitaba la esquina de Corrientes y Esmeralda con la misma fortuna que podrían tener allí un maniquí o un afiche.
Había nacido hacia 1886. No se saben ni la fecha exacta ni el lugar, aunque él aseguraba provenir de una buena familia de los barrios del Sur. Mencionaba un padre organista, activo en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Esta ascendencia nebulosa alcanzó a su propio apellido, tambaleante entre Grigera, Grijera, Grigeras o Grijeras; puede optarse por la forma Grigeras por el solo hecho de ser la más repetida, aunque en realidad se lo conoció siempre como el Negro Raúl.
Se instaló en aquella esquina en algún momento de los años diez, en calidad de pordiosero, durmiendo en cualquier hueco y con las comidas sin cumplir. Fue casi invisible hasta que una noche lo descubrieron los “niños bien”, los patoteros de alcurnia, ociosos y llenos de fastidio, que lo adoptaron como paje.
II.- Al principio, este padrinazgo consistió nada más que en vestirlo con los trajes que sobraban de los guardarropas jailaifes. El Negro Raúl paseaba su mendicante africanidad bajo un vestuario de lujo; su atuendo incluía polainas, guantes, chistera y bastón. Había algo en su figura, algo en todo aquel despliegue grosero, que lo volvía más chabacano y, por consiguiente, más gracioso ante sus protectores.
Comenzaron por el atavío, pero al tiempo ya estaban trasladándole sus actitudes de dandy. No era raro verlo pasear por la calle Florida del brazo de algún joven patricio; esta yuxtaposición, más algunas bufonadas circunstanciales, se compraban con una levita usada o con un almuerzo decente. El pobre Negro Raúl se había convertido en un profesional de lo grotesco.
Estaban de moda los viajes a París por snobismo; el Negro Raúl fue arrastrado por un grupito que lo llevó a disfrutar de la limosna en la Ciudad-Luz. Hasta qué punto debió rebajarse para complacer a sus mecenas, es cosa que nadie divulgó; él hacía cualquier cosa a cambio de una pechera nueva, de una corbata con monograma ajeno.
Una vez lo pasearon por la Avenida de Mayo con un cartel que decía “Se Alquila”. Al igual que Quasimodo coronado, el Negro Raúl sonreía con su desdentada boca y los bendecía, o quizá los perdonaba.
El colmo fue cuando lo encerraron en un ataúd, lo cargaron en un tren y lo remitieron como “regalo” a unos botarates de Mar del Plata. Cuando emergió medio asfixiado del cajón, estallaron las carcajadas de los patoteros y llovieron las monedas sobre su asustado rostro bantú.
 III.- Llegó a ser un personaje de historieta: la revista El Hogar editó una con su nombre a partir de 1916, dibujada por Arturo Lanteri, en donde se le adjudicaban situaciones tan pintorescas como ficticias.
III.- Llegó a ser un personaje de historieta: la revista El Hogar editó una con su nombre a partir de 1916, dibujada por Arturo Lanteri, en donde se le adjudicaban situaciones tan pintorescas como ficticias.
Pero cuando bajaron las cotizaciones de vacas y cereales, con ellas descendió la generosidad de los hijos de estancieros. Descendió, es verdad; y tanto, que se esfumó por completo.
El ocaso del Negro Raúl fue rápido. Primero debió vender alguna chaqueta; luego, su sombrero; más tarde, sus botines. Poco después ya estaba vistiendo de nuevo su conocida indumentaria de menesteroso, aunque guardaba algunos elementos de aquel prestado abolengo de antaño: los giros presumidos de su conversación, un anillo barato y aparatoso.
Contaba su historia a cambio de un vaso de vino, en estaños progresivamente sucios y ante públicos cada vez más toscos. Había sido el entretenimiento de la alta sociedad; ahora era la burla de cualquier patán con diez centavos para pagarle un moscato. Empezó a deambular de callejón en callejón, hablando solo y sufriendo prematuras alucinaciones. Cuando dejaba el Centro para aventurarse por algún barrio, los chicos lo corrían a pedradas. Entonces, preso de una súbita vergüenza, desaparecía por algún tiempo y se lo daba por muerto: los periódicos más de una vez publicaron su necrológica, seguida a los pocos días de una rectificación.
Tras una hipérbole de treinta años, durante los cuales no fue noticia, el Negro Raúl falleció de verdad y para siempre el 9 de agosto de 1955 en la colonia psiquiátrica “Dr. Domingo Cabred”, de Open Door. Nadie reclamó sus restos, que fueron arrojados a una fosa común.
© 2011, Héctor Ángel Benedetti
 (Catasterismo: “Colocación de algo o de alguien en medio de las estrellas”.)
(Catasterismo: “Colocación de algo o de alguien en medio de las estrellas”.)