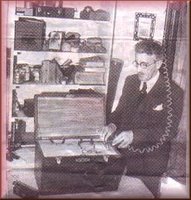 Argentina fue la nación de muchas invenciones que dieron la vuelta al mundo, aunque —como ocurre con la mayoría de las grandes ideas llevadas a la práctica— el uso diario se encargó de restarles impacto. El bolígrafo, el secador de pisos, la radiotelefonía comercial, el colectivo, el bastón blanco para ciegos, el tango, la transfusión de sangre, la quiniela clandestina, el revuelto Gramajo, la dactiloscopia y los mates adornados con caracoles fueron inventos argentinos que en algún momento causaron sensación; hoy son tan cotidianos que no asombran a nadie. Otros ya pasaron directamente al olvido, como la correspondencia fonopostal y los pingüinos para servirse vino: también ellos fueron populares, también ellos tuvieron como patria a la Argentina, pero ya no se usan. Entre los de enorme pasmo inicial y rotundo olvido posterior puede citarse otro invento argentino, quizá el más extraño de todos: la máquina de hacer llover del ingeniero Baigorri Velar.
Argentina fue la nación de muchas invenciones que dieron la vuelta al mundo, aunque —como ocurre con la mayoría de las grandes ideas llevadas a la práctica— el uso diario se encargó de restarles impacto. El bolígrafo, el secador de pisos, la radiotelefonía comercial, el colectivo, el bastón blanco para ciegos, el tango, la transfusión de sangre, la quiniela clandestina, el revuelto Gramajo, la dactiloscopia y los mates adornados con caracoles fueron inventos argentinos que en algún momento causaron sensación; hoy son tan cotidianos que no asombran a nadie. Otros ya pasaron directamente al olvido, como la correspondencia fonopostal y los pingüinos para servirse vino: también ellos fueron populares, también ellos tuvieron como patria a la Argentina, pero ya no se usan. Entre los de enorme pasmo inicial y rotundo olvido posterior puede citarse otro invento argentino, quizá el más extraño de todos: la máquina de hacer llover del ingeniero Baigorri Velar.Hay un film con Burt Lancaster que cuenta la historia de cierto pícaro que, exhibiendo extravagantes artificios, en períodos de sequía iba de campo en campo ofreciendo lluvias a cambio de diez mil dólares, hasta que por pura casualidad se desata una borrasca espantosa y sobreviene la catástrofe. Pues bien: lo de Juan Baigorri Velar, ingeniero argentino graduado en la Universidad de Milán, era otra cosa. Este vecino de Villa Luro era experto en el manejo e interpretación de medidores de energía electromagnética. Con ellos descubrió el “Mesón de Hierro”, un aerolito ferroso caído siglos atrás en el Chaco; pero su especialidad consistía en hallar corrientes subterráneas de agua. También estuvo vinculado con la industria petrolífera, trabajando junto al mismísimo General Mosconi. Para 1938 (el año de su ascensión a la fama) era un respetado profesional de muy bien ganado prestigio.
Desde hacía tiempo, el ingeniero venía notando que al encender sus aparatos el cielo se volvía plomizo, e incluso amenazaba con llover. ¿Existiría alguna relación? Le costaba creerlo, pero cada vez era más evidente: ponía en funcionamiento el detector y se nublaba. Llegó un momento en que no tuvo dudas: ¡sus instrumentos eran los causantes! Por alguna razón, “atraían” chaparrones. Investigó con profundidad el asunto y terminó construyendo el sueño dorado de cualquier chacarero: una máquina que provocaba lluvias a voluntad.
Este artilugio poseía dos circuitos, A y B, capaces de generar tanto esas lloviznas tenues que ensucian a los porteños, como asimismo las grandes sudestadas, típicas de Buenos Aires también. Su aspecto general era el de un aparato común de radiotelefonía, rematado por dos antenas. En este punto cesan todas las descripciones, ya que ningún otro conoció jamás la instalación de su interior.
La cuestión es que el ingeniero certificadamente hacía llover. Viajaba hasta campos que ya tenían la tierra cuarteada por tanta seca; su dispositivo les traía el agua del cielo. Santiago del Estero, los alrededores de Carhué, Caucete y otros lugares sedientos probaron con éxito sus pluviosos mecanismos. Incluso logró interesar a una empresa de ferrocarriles, que lo subsidió.
 Mientras tanto, el señor Alfredo G. Galmarini, director de Meteorología, lo atacaba diciendo que era un farsante, un charlatán que vivía de la credulidad de la gente. (Seguramente estaba ofendido tras comprobar que los pronósticos de Baigorri Velar eran más precisos que los suyos.) Harto de tanta chicaneada, el ingeniero lanzó un desafío que tuvo en vilo a la población: aseguró que el 3 de enero de 1939 habría una precipitación fabricada por él mismo. Hasta se permitió la broma, alentada por los periódicos, de enviarle un paraguas de regalo a su rival.
Mientras tanto, el señor Alfredo G. Galmarini, director de Meteorología, lo atacaba diciendo que era un farsante, un charlatán que vivía de la credulidad de la gente. (Seguramente estaba ofendido tras comprobar que los pronósticos de Baigorri Velar eran más precisos que los suyos.) Harto de tanta chicaneada, el ingeniero lanzó un desafío que tuvo en vilo a la población: aseguró que el 3 de enero de 1939 habría una precipitación fabricada por él mismo. Hasta se permitió la broma, alentada por los periódicos, de enviarle un paraguas de regalo a su rival.Cuando llegó el día, Galmarini contempló el cielo despejado y suspiró. Sin embargo, con el correr de las horas empezó una fuerte convección, a la que siguió inestabilidad atmosférica; se formó una imponente nube en forma de yunque, y finalmente se desató la tormenta. La máquina había triunfado. Grandes y chicos salieron a la calle coreando “Que llueva, que llueva, / Baigorri está en la cueva; / enchufa el aparato / y llueve a cada rato…”
 Pero con el tiempo, semejante prodigio fue perdiendo prensa. La Segunda Guerra Mundial pasó a ocupar dramáticamente los titulares. Algo después la máquina llegó a ser noticia una vez más, cuando ofrecieron comprarla de los Estados Unidos; el ingeniero se negó, pero ya no le prestaron la misma atención de antes. Y cuando falleció en 1972, su invento desapareció misteriosamente. Aunque de todos modos, hacía treinta años que nadie hablaba de él.
Pero con el tiempo, semejante prodigio fue perdiendo prensa. La Segunda Guerra Mundial pasó a ocupar dramáticamente los titulares. Algo después la máquina llegó a ser noticia una vez más, cuando ofrecieron comprarla de los Estados Unidos; el ingeniero se negó, pero ya no le prestaron la misma atención de antes. Y cuando falleció en 1972, su invento desapareció misteriosamente. Aunque de todos modos, hacía treinta años que nadie hablaba de él.© 2006, Héctor Ángel Benedetti

1 comentario:
Espectacular relato el del ingeniero y su maquina, hay notas interesantísimas en tu blog. Saludos.
Publicar un comentario